por Enol de Armas
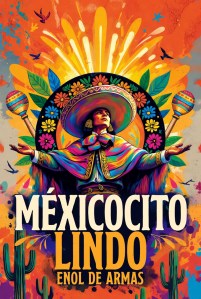
El español que no entendía el español
Hay un tipo de confusión que no nace del idioma, sino de la certeza equivocada de haberlo entendido. Es la tragedia del que, por hablar “la misma lengua”, cree que habita el mismo mundo. Y pocas veces se presenta esa comedia con tanta nitidez como cuando un español aterriza en México, maleta en mano, acento confiado y una lista de lugares comunes que considera verdad geográfica.
Todo comienza con una sonrisa. Porque en México te sonríen mucho. Te ofrecen una cordialidad casi barroca que, para el español medio —forjado en la aspereza ibérica y el sarcasmo a flor de piel— puede parecer sospechosa. ¿Por qué son tan amables? ¿Qué quieren a cambio? ¿Dónde está la trampa?
Y, sin embargo, la trampa no está en la sonrisa. Está en el lenguaje. O mejor dicho, en el doble fondo del lenguaje.
Me viene a la mente Álvaro, un madrileño que conocí en Guadalajara. Llegó convencido de que su español era el estándar, como si la RAE se hubiera fundado en su salón. En su primer día, tomó un taxi. Quería ir al centro, pero en vez de usar Google Maps, decidió practicar la cortesía:
—¿Me puede llevar al centro, por favor?
El taxista, un señor de bigote insurgente y sabiduría vial acumulada en glorietas y topes, respondió con una frase que desarmó a Álvaro:
—No pos sí. Ya estuvo. Ahorita le damos.
Álvaro, con los ojos como platos, me lo contó después:
—Te juro que no entendí si me iba a llevar o no. ¿“Ya estuvo” qué? ¿“Ahorita” es ahora o después? ¿Y “no pos sí”? ¿Es un no educado o un sí arrepentido?
Aquí comienza el equívoco cultural: cuando la lengua común se convierte en un campo minado de significados variables, modismos equilibristas y cortesías que flotan como mariposas antes de aterrizar —o no— en una acción concreta.
Lo fascinante no es que no se entienda. Lo fascinante es que se cree que se entiende.
Y ahí, querido lector, reside el corazón del malentendido.
El espejismo del idioma compartido
Lo que desconcierta no es solo el léxico —esa selva de diminutivos y palabras dulces que a veces ocultan un abismo de ambigüedad—, sino la actitud que lo sostiene. En México, el lenguaje no va directo al grano. Hace escalas. Baila antes de aterrizar. A veces no aterriza.
Para Álvaro, esto fue un pequeño apocalipsis cultural. En su mundo ibérico, el lenguaje es un martillo: golpea, define, delimita. Si alguien en Madrid dice “ahora”, significa ahora. Si dice “no”, es no. Y si dice “vale”, se firma un pacto tácito y verbal. Pero en México, “ahorita” puede ser ahora, en cinco minutos o nunca. Y “sí” no necesariamente quiere decir que algo va a suceder, sino que existe la posibilidad —remota, esperanzada, poética— de que suceda.
Álvaro empezó a tomar notas. Literalmente.
—Esto es como filosofía aplicada —me dijo—. El lenguaje aquí no apunta, sugiere. No ordena, flota. No cierra, abre. Me siento como si estuviera hablando con el Tao.
Y no estaba tan equivocado.
En México, el idioma no siempre sirve para transmitir datos, sino para gestionar el vínculo. No es tanto “lo que se dice”, sino cómo se dice. Y sobre todo: cómo se evita decirlo sin parecer grosero. Hay una ética del rodeo verbal que el español peninsular suele confundir con evasión o ambigüedad, cuando en realidad es cortesía elevada al rango de arte.
Pero claro, uno no aterriza en este tipo de sutileza sin pasar primero por el infierno del malentendido. Álvaro, por ejemplo, pasó tres días esperando que “el técnico del internet” llegara “ahorita”. Al cuarto día, se rindió y volvió al café de la esquina, donde al menos el wi-fi y el sarcasmo del mesero eran más confiables:
—¿Sigue sin funcionar su internet, joven?
—Sí. Pero ya entendí algo: “ahorita” es una metáfora del infinito.
—Exacto. Ya se está mexicanizando.
Cortesía como sistema de defensa
El equívoco, en México, no siempre es un accidente. A veces es estrategia. O mejor dicho: un mecanismo social de defensa y convivencia. Lo que para el español puede parecer falta de claridad, en realidad es una forma de cuidar la relación sin perder el estilo.
El caso de Clara —una profesora salmantina con puntualidad kantiana— lo ilustra a la perfección. Quedó con un guía turístico en el Zócalo “a las 10 en punto”. Llegó a las 9:55, sombrero, agua embotellada y la Constitución en la mochila, por si hacía falta citar algún derecho humano. A las 10:10 ya sudaba. A las 10:30 sudaba y maldecía. A las 10:45 apareció el guía, sonriendo como si el tiempo fuera una opinión:
—Perdone usted. Es que llegué ahorita.
—¿¡Ahorita!? ¡Pero eso fue hace cuarenta minutos!
—Claro. Ahorita no es ya. Es… pues eso. Ahorita.
Clara, que ha dedicado su vida a estudiar el pensamiento lógico, entró en cortocircuito. Para ella, el lenguaje debía ser herramienta de precisión. Pero aquí, descubría que el idioma podía operar como escudo social, una manera elegante de no comprometerse, de suavizar el “no puedo” con un “al ratito”, de disfrazar el “jamás” como un “ahorita vemos”.
Y esa, quizás, sea una de las grandes diferencias culturales: el uso de la cortesía no como adorno, sino como principio operativo. En España, ser directo se asocia con autenticidad. En México, con grosería.
Aquí nadie te dirá “no” de frente. Te dirán “déjeme checarlo”, “vemos qué se puede hacer”, o “igual y sí”, que es un “no” educado con esperanza estética. Nadie te negará la entrada. Te dirán que “el sistema está caído”. Y si te dicen “con gusto”, prepárate para cualquier desenlace, desde la atención más cálida hasta una espera de tres horas bajo el sol.
Clara, al final, entendió que no estaba tratando con personas impuntuales, sino con personas que habitan un tiempo distinto. Un tiempo que no se mide en minutos, sino en disposición emocional. Un tiempo que no corre, fluctúa.
Y quizá —me dijo— eso no sea un fallo, sino una forma de resistencia ante el reloj tirano del mundo moderno.
El “sí” que no era “sí”
El español llega a México con una idea fija: que “sí” significa “sí”. Que la afirmación verbal implica compromiso. Que aceptar algo —una invitación, una propuesta, una indicación— implica intención de cumplimiento. Pero en México, el “sí” es una criatura más fluida. Una cortesía diplomática. Una puerta entreabierta. A veces, un acto de compasión hacia la expectativa ajena.
Volvamos a Álvaro. Una semana después de su llegada, ya iba con libreta en mano, como un antropólogo accidental. Empezaba a sospechar que las palabras en México venían con asterisco. Decidió ir al banco a resolver un problema con su tarjeta, y la conversación fue más o menos así:
—Buenos días, ¿puede ayudarme con este bloqueo?
—Claro que sí, joven.
—¿Y cuánto tiempo toma?
—Ahorita se lo resuelvo.
Veinte minutos después:
—¿Todo bien con mi tarjeta?
—Sí, ya casi. Nada más falta que me firmen esto.
Treinta minutos después:
—¿Ya está?
—Sí… bueno, falta que el sistema regrese.
Una hora y media después, Álvaro salió sin tarjeta, sin certeza y con la sensación de haber sido atendido… con amabilidad infinita y soluciones inexistentes.
—¿Por qué no me dijeron que no podían hacerlo? —me preguntó después, frustrado.
—Porque eso sería grosero —le dije—. Aquí se prefiere fallar con ternura antes que con frialdad.
Y eso, aunque a primera vista parezca hipocresía, es en realidad una filosofía de la relación. El “sí” no siempre quiere decir que algo sucederá, pero sí que tú mereces creer que sucederá. Que se intentará, aunque no se logre. Que vale la pena no desilusionarte de golpe.
El español, acostumbrado al látigo de la franqueza, tarda en entender que a veces el lenguaje no está al servicio de la eficacia, sino del afecto. En México, no se prioriza “la verdad” cruda, sino la armonía momentánea. Un acuerdo tácito entre seres humanos que saben que, al final, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se siente.
Y eso, para un ibérico, puede ser tan desconcertante como poético.
El paladar como campo de batalla
Nadie te prepara para el fuego. No el fuego simbólico del alma, sino el literal: ese que se manifiesta en la boca, baja por el esófago como lava benévola y luego reaparece, horas más tarde, con vocación volcánica.
Pablo —natural de Albacete, valiente hasta la imprudencia— pensó que “probar lo local” era un acto de cortesía, casi de diplomacia gastronómica. Frente a un puesto callejero en Oaxaca, preguntó con inocente osadía:
—Disculpe, ¿esto pica?
El taquero, sabio y escueto como los oráculos antiguos, respondió:
—Depende.
—¿De qué depende?
—De usted.
Pablo, convencido de que el “verde” significaba suavidad, mordió el taco. Diez segundos después, la realidad se disolvía a su alrededor. El universo se redujo a un solo punto: su lengua, en llamas. El habanero, como toda deidad antigua, no exige respeto. Lo impone.
En España, el picante es un condimento opcional. En México, es una dimensión más de la experiencia. Se pica para saborear, sí, pero también para resistir. Para limpiar. Para despertar. El chile no se limita a acompañar la comida: es un ritual iniciático. Si sobrevives, ya formas parte de algo. Si no… bueno, al menos lo intentaste.
Pablo acabó arrodillado en un baño público, implorando a Tláloc, Quetzalcóatl y a la Virgen de Guadalupe en una misma súplica confusa. Cuando le preguntaron si quería más agua, solo pudo decir:
—Me está saliendo fuego por el alma.
Y el taquero, sin inmutarse, le guiñó un ojo:
—Entonces ya es casi mexicano.
Aquí el equívoco no fue semántico, sino sensorial. Pablo pensaba que la comida era una forma de placer. En México, también lo es. Pero es un placer que exige humildad, resistencia, y la capacidad de llorar en público sin perder la dignidad.
El transporte y otros laberintos espirituales
Una de las primeras cosas que aprende el viajero ibérico en México es que pedir indicaciones es un acto de fe. Y moverse por la ciudad, una prueba de carácter.
Andrés, sevillano, optimista, y con una confianza desmedida en los mapas, subió a un autobús en Monterrey y preguntó con sencillez geográfica:
—¿Esto va al centro?
El conductor, con una serenidad propia de quien ha vivido muchas reencarnaciones frente al volante, respondió:
—Depende, joven. ¿Cuál centro? ¿El comercial, el histórico o el de usted mismo?
Andrés pensó que era una broma. Dos horas más tarde, tras haber pasado por tres centros comerciales, una colonia donde los perros parecían tener sindicato, y una zona industrial que parecía apocalipsis urbanístico, comprendió que no era una broma: era una filosofía.
En México, los medios de transporte —camiones, micros, combis, mototaxis— no son solo vehículos. Son microcosmos narrativos. Entran, suben y bajan personajes que parecen salidos de una novela de realismo mágico con horario flexible. Y los trayectos no siguen una lógica racional, sino una especie de coreografía espontánea donde la meta no es llegar, sino circular.
En España, uno espera que el transporte sea eficaz. En México, uno aprende que el transporte es experiencia. Que las rutas cambian con la hora, el ánimo del chofer y las obras viales que nacen y mueren como hongos efímeros. Que un “sí va” puede significar “más o menos va”, “si no hay tráfico va” o “va, pero se desviará por razones místicas que usted no necesita conocer”.
Andrés bajó del camión con la mirada perdida y un nuevo mantra:
—No hay trayecto equivocado si te lleva a alguna historia.
Y eso —me dijo luego mientras se tomaba un café para recuperar su eje— puede que no sea eficiencia… pero es otra forma de conocimiento.
El regateo como espejo del alma
En el alma del turista español hay un rincón reservado para el regateo. Una especie de impulso atávico que se activa en cuanto pisa un mercado extranjero. No importa la edad, el origen o el nivel económico: en cuanto ve un puesto de artesanía, el español se transforma en un híbrido entre sindicalista y jugador de póker.
Mercedes —catalana, feminista y defensora del comercio justo, hasta que vio un alebrije que “le hablaba”— intentó reducir el precio de una figura tallada en madera de 300 a 80 pesos. No por maldad, sino por deporte cultural. “Lo he leído en todas las guías”, se justificó más tarde.
—Mire, señora —respondió la artesana oaxaqueña, con mirada fija y firmeza telúrica—, yo me estoy arriesgando a que esto me alcance para el desayuno. ¿Usted a qué se arriesga?
Hubo un silencio que no era económico, sino ontológico. Mercedes, de pronto, entendió que no estaba negociando un precio, sino exhibiendo un privilegio. Que su idea del “regateo simpático” no era intercambio, sino asimetría envuelta en sonrisa.
Pagó los 300 pesos. Se llevó el alebrije y una frase que le taladraría la conciencia durante días:
“Me han dado una lección y una figura. Ambos valen más de lo que pagué.”
En España, el precio se discute desde la lógica. En México, se discute desde la historia. Desde los siglos de desigualdad, de economía informal, de dignidad creativa que sobrevive entre hilos, barro y paciencia.
Lo que Mercedes —y tantos turistas— no sabían, es que a veces el regateo no es una oportunidad de ahorro, sino una oportunidad de callarse y aprender.
Dialectos que se parecen pero no se entienden
Una de las trampas más sutiles —y peligrosas— del viaje de un español a México es el espejismo de que se habla el mismo idioma. Porque sí, claro: compartimos gramática, conjugamos los mismos verbos, y si uno se esfuerza, puede seguir una conversación sin necesidad de traductor. Pero eso no significa que uno entienda lo que está pasando.
Álvaro, que había llegado a Guadalajara convencido de que por fin podía relajarse “porque aquí se habla español”, tuvo su despertar lingüístico en un taxi. La conversación fue breve, pero devastadora:
—No pos sí. El chavo ese se manchó bien gacho. Pero ya ni modo.
—Perdón… ¿cómo?
—¿Qué parte, joven? ¿»No pos sí», «se manchó» o «gacho»?
Álvaro sintió que estaba en un sketch de Monty Python. O en una dimensión paralela del castellano.
Lo que descubrió, después de muchos trayectos y más de una humillación auditiva, fue esto: el español mexicano tiene una carga emocional, regional y metafórica que desborda la lógica académica. Es un idioma dentro del idioma. Una especie de remix cultural donde la lengua no se limita a comunicar, sino a colorear la realidad.
“Estarse manchando”, por ejemplo, no tiene nada que ver con pintura ni con higiene, sino con pasarse de la raya. “Gacho” no es un apellido vasco, sino una valoración ética. Y “no pos sí” no es una contradicción, sino una afirmación con resignación incorporada.
Álvaro tomó nota, otra vez. Empezó a anotar expresiones como si fueran versos de una poesía secreta:
“Ya estuvo.”
“Ni de chiste.”
“Se pasó de lanza.”
“¡Qué padre!”
Se dio cuenta de que no era suficiente hablar español. Había que hablar el español que se vive aquí, con su ritmo, su ironía, su ternura oculta y sus capas de doble sentido. Un idioma donde las palabras no siempre significan lo que dicen, pero casi siempre significan lo que se siente.
Y en el fondo, eso —me confesó— era lo más hermoso: “Es como aprender a leer el alma a través del habla”.
Baños sin puertas y otras experiencias místicas
No todo en México es fiesta, sabor y color. A veces, el choque cultural se manifiesta en detalles inesperados y, a primera vista, hasta incómodos. Esteban, turista valenciano, creyó que pedir permiso para usar el baño en una zona arqueológica sería una cuestión trivial.
Fue enviado a una caseta que más parecía una instalación artística sobre el abandono: sin puerta, sin papel, sin luz, con un aire tan prehispánico que parecía haber viajado desde el siglo XVI hasta su nariz. Al salir, pálido y tembloroso, declaró:
—He vivido una experiencia mística.
La guía, con la paciencia de quien ha visto siglos pasar y gente salir y entrar por ese mismo agujero, le preguntó:
—¿Y aprendió algo?
Esteban se tomó un segundo para ordenar sus pensamientos y respondió:
—Sí. Que Moctezuma sigue cobrando venganza.
El baño, en esta anécdota, no es solo un servicio sanitario deficiente. Es una metáfora brutal del choque entre la modernidad y la historia. Un recordatorio de que, en muchos rincones de México, la historia no se cuenta solo en museos, sino que se siente en cada espacio.
El turista llega con sus estándares higiénicos europeos, sus expectativas de comodidad, y se encuentra con una realidad que no solo es diferente, sino que reclama respeto y humildad. Entender ese baño —y aceptarlo— es entender que el viaje no es solo hacia afuera, sino hacia dentro.
Porque en el fondo, los equívocos culturales también son una invitación a renunciar al control y abrazar la incertidumbre. Y eso, para un viajero acostumbrado a la previsibilidad, es la verdadera aventura.
Más allá del choque, la reconciliación
Después de todos estos episodios, después de tantas confusiones, malentendidos y sorpresas, me queda claro que el verdadero equívoco cultural no está en las palabras, los gestos o los sabores, sino en la expectativa que llevamos a cuestas.
Queremos entender todo de inmediato, querer que las cosas tengan sentido europeo, que las costumbres encajen en nuestro esquema mental, que el mundo funcione “como debería”.
Pero México —y cualquier lugar que merezca la pena— no funciona así. Aquí, el sentido no es algo fijo, sino un caleidoscopio en movimiento, una vibración que solo se capta cuando nos permitimos perder el rumbo.
Pablo, Clara, Julián, Mercedes, Rodrigo, Sofía, Tomás y todos los viajeros que compartieron sus historias me enseñaron que el choque cultural es, en realidad, un espejo. Nos refleja no solo quiénes somos, sino quiénes podríamos ser si dejamos de juzgar y empezamos a aprender.
Viajar no es coleccionar estampitas de monumentos, ni demostrar que “entendemos” una cultura. Viajar es un acto de humildad radical, un salto al vacío donde nos despojamos de certezas para abrazar la contradicción.
Y entonces, justo entonces, el equívoco deja de ser error y se convierte en puerta.
Porque el verdadero viaje no es geográfico, sino espiritual.
Y México —con su caos, su belleza y su misterio— es un maestro inesperado en esa lección.
Enol de Armas
Asturiano de nacimiento, de padres canarios, ciudadano del mundo por accidente (y por vuelos perdidos), Enol de Armas es escritor, guionista y eterno observador de lo cotidiano. Después de vivir entre maletas, mapas mal doblados y confusiones culturales en tres continentes, decidió convertir sus tropiezos en historias. Escritor de novelas humorísticas inspiradas en su llegada a México, país que lo descolocó, lo abrazó y lo convirtió en cronista involuntario del choque cultural más sabroso de su vida.




Deja un comentario